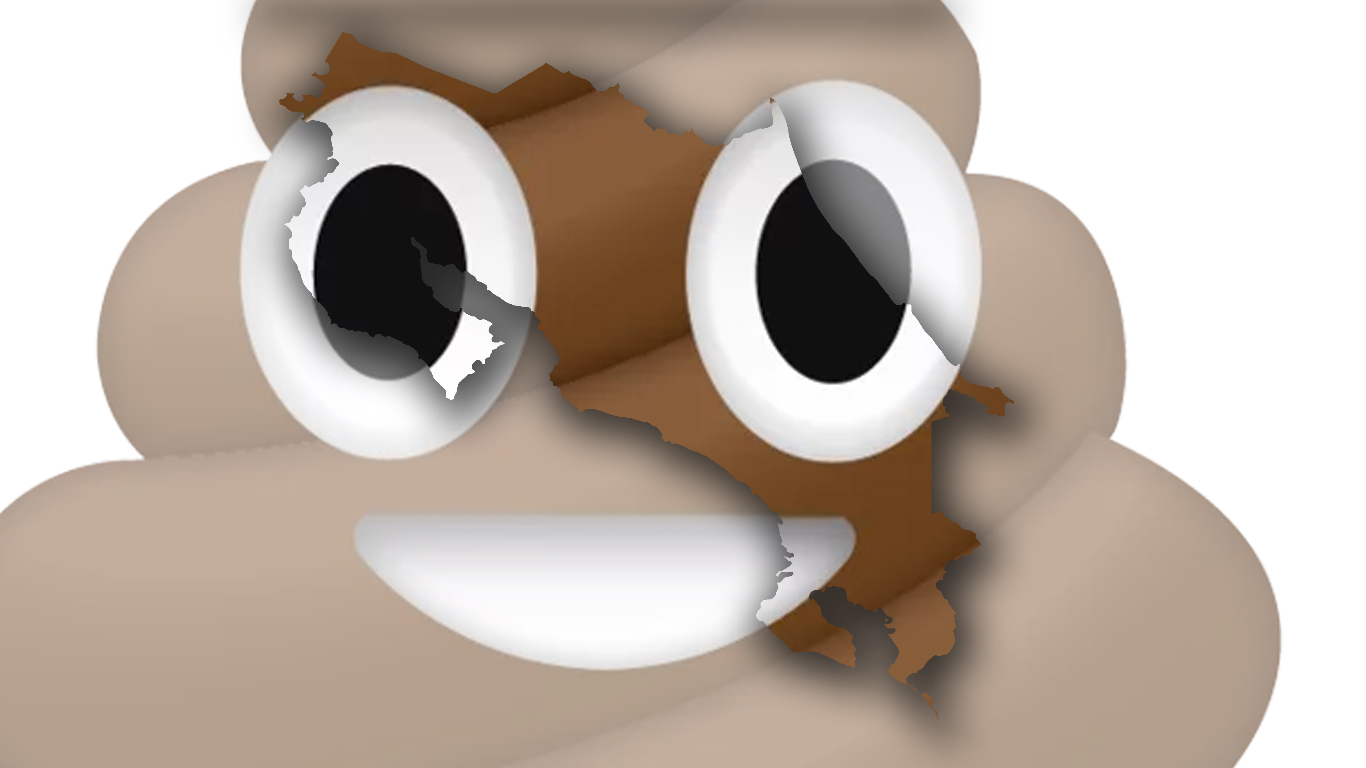Desde hace décadas operadores políticos, periodistas, opinadores, medios, gremios, cámaras, diputados, diputadas, y cualquiera que se crea influencer político con aspiraciones; nos ha mostrado que somos un país de mierda. Así justiican su existencia.
No estamos así de mal, pero hay gente que necesita que tengamos esa percepción para lucrar de ella.
Por eso, los adjetivos de ingobernable, imposible, inestable, impredecible e impresentable se han pegado como etiquetas que destruyen nuestra autoestima cultural.
No en vano nos venden idealizaciones de Norteamérica, China, Japón, Dubái o Europa como la materialización de la eficiencia y la perfección. Y es que son el contraste perfecto de la presunta ineptitud nacional.
Nuestra presunta incapacidad beneficia a alguien que lucra de nuestro aparente fracaso. Lo hace provocando un sentimiento permanente de insatisfacción; y estimulando la frustración.
Por eso no nos percibimos como exitosos, porque quien compara algunos de nuestros defectos con determinados aciertos de otros; sabe que la conclusión solo puede ser una: somos una mierda.
Si se van a poner nuevos impuestos la respuesta es que “en los países exitosos casi no cobran impuestos”. Ahora, si el tema es reformar el Estado: “en países serios el Estado es fuerte”. Si queremos a transformar el sistema electoral para que la Asamblea deje de ser un circo… “En Europa saben manejar el multipartidismo”.
He ahí la razón por la que no hemos tenemos ni un Estado ni un mercado eficientes. Porque siempre «alguien» nos hace saber que siempre nos podemos ir más para la mierda si tocamos ciertos intereses.
Pero la cultura del “todo mal” tiene más ingredientes.
Es como en la publicidad
La lógica de un anuncio publicitario es muy sencilla: «Su vida es una mierda, pero con este producto usted será normal. ¡Llame ya!»
Son tres momentos: el problema, cómo cambiará mi vida con “el producto” y la gratificación inmediata. Es decir, el problema que no tenía me lo resolvió alguien que no conozco tan rápido que ni siquiera pude pensar.
Así se daña la autoestima de la perceptora o el perceptor para volver necesario el producto. La cultura del influencer no hace más que profundizar el daño.
Se crea insatisfacción con la vida que lleva la persona y se le plantea un escenario superador en el que se alcanza la felicidad a través del consumo. Pero el consumo no como el acto de comprar, sino como un acto de poder.
Es usar el dinero para poseer un objeto o un servicio que redefine a la persona frente a las demás. No se compra un producto, se compra un instante de diferenciación social y una falsa sensación de control. Un éxito tan efímero como la apertura de una caja.
Si multiplicamos y elevamos esta lógica a la “n”, tendremos una cultura de la insatisfacción y una sociedad dispuesta a consumir lo que sea con tal de “existir”. Entonces, en el mundo del todo mal, consumir todo lo que “está bien” es indispensable para vivir en el tanto se es reconocido por otros.
En el plano ideológico esto implica consumir ideas que nos hagan olvidar quienes somos, para convertirnos en lo que debemos ser. Sostener esas ideas como pensamiento hegemónico demanda alimentar con odio, frustración e insatisfacción permanentemente a la sociedad.
Y para eso sobran influencers en redes y potenciados por los medios.
¡Shame Shá!
Quizás el parámetro de exigencia más importante para generar expectativas es la instantaneidad. Al igual que en la publicidad en la que todos los problemas se resuelven con una llamada, cuotas o pase de tarjeta; se ha hecho creer que los problemas estructurales del país se resuelven de un día para el otro.
Esa fantasía de la inmediatez, de la eficiencia llevada a su máxima expresión; es el combustible para la frustración.
De ahí que personajes como Trump, Bolsonaro, Bukele, Macri, Maduro u Ortega lleguen al poder. Se valen de la narrativa del “todo mal” y aseguran que resolverán los problemas en dos semanas. Y cuando no puedan hacerlo, será culpa del enemigo interno o de la herencia recibida.
Pero detrás de ese discurso que vende una idea de orden y control, hay una dialéctica: libertad vs. neoautoritarismo. Para alcanzar la libertad que nos saque de la mierda, se necesita a alguien con carácter que tuerza la realidad hasta llegar a ese paraíso donde todo es perfección.
El discurso neoautoritario se nutre de la imperfección, se indigna con el error y se frustra con lo que considera injusto para ese protodictador; haciéndolo ver perjudicial para toda la sociedad.
Por eso, necesitan magnificar “lo que está mal” y minimizar “lo bueno” para presentar una solución en forma de eslogan. El problema, como no puede ser de otra manera, es producto de un país lleno de enemigos internos.
Una sociedad sin autoestima puede ser gobernada por cualquier patán que prometa una tierra libre de ineficiencias e injusticias provocadas por pobres, negros, feministas, homosexuales, extranjeros o antagonistas ideológicos.
Se disfrazan de liberales, pero lo que les interesa es el capitalismo o el socialismo de amigos mientras su seguidores culpan a otros de su infortunio.
Make Whaterver Great Again
El eslogan trumpista es modular. Aplica para cualquier país, sociedad o grupo que necesite ser cohesionado en torno a un proyecto político excluyente. Y para ello sobran influencers a los que los medios les dan la palabra porque son “especialistas”.
Evidentemente hay mucha gente lucrando del negocio de la insatisfacción.
Y en este país desde hace tiempo versiones devaluadas del populismo se nutren de esa lógica. Recientemente el partido Nueva República en un derroche de originalidad prometió que “Costa Rica volverá a prosperar”.
Aquí se combina la promesa vacía de Trump con la “teología de la prosperidad”. Agregar a cualquier dios en la ecuación de un futuro mejor ante esta realidad de mierda, es una fórmula ganadora.
No solo somos malos, sino que ese dios nos castiga y tenemos que redimirnos ¿Cómo? Negando al otro para salvarnos nosotros. Es un dios de consumo.
Hemos transitado este camino de autoflagelo durante décadas. Sin embargo, algo cambió. Antes a una afirmación le correspondía una respuesta argumentada. Hoy solo recibimos eslóganes vacíos. Más aún, vivimos en la época de las acciones y las reacciones. Se acabó el filtro intelectual y reaccionamos a pura emoción.
Tenemos los nervios a flor de piel, en la punta de los dedos para ser exactos. Las redes sociales son el sistema digestivo de ese pensamiento oscuro que muestra como resultado del tracto intestinal.
Los medios repartiendo mierda
Mención de honor merecen algunos medios de comunicación que se dedican a repartir malestar como postales del Divino Niño. Son la esencia de la insatisfacción, los influencers del “todo mal”.
Un día sí y otro también le pegan al gobierno de turno por acción u omisión. Le pegan a la política como instrumento de solución de los problemas de la sociedad. Su objetivo es legitimarse como redentores de los débiles que padecen las injusticias de esos políticos de mierda.
El odio por la política lo canalizan como si fuera el sentimiento popular. Pero lo que pasa es algo más patético: necesitan descalificar a la política para justificar su existencia como «la voz del pueblo».
No pocas veces les hemos oído decir: «La gente piensa», «El pueblo dice», «Hay malestar»; tratando de crear una profecía autocumplidora. Su capacidad de análisis solo da para buscar “pruebas” que confirmen sus expresiones de deseo en forma de titular.
Han llegado al insulto puro y duro olvidando el decoro que demanda la profesión. De “incapaz” para arriba van las descalificaciones en las notas que abordan políticas gubernamentales.
Periodistas con un ego tan enorme que maltratan al funcionario público descalificándolo a priori. Como nota personal, creo que ya va siendo hora que alguien los ubique. No son dioses, son personas con un micrófono.
Eso sí, el gremio escoge a sus enemigos. Dependiendo del contexto será el gobierno, los sindicatos, el hampa, el narco y, si se salen del saco, algunas cámaras.
Revisar el actuar del periodismo o ir por evasores fiscales (que también son anunciantes); te la debo para otra reencarnación.
Pero no, no somos una mierda
Creer o reventar no somos ese país inviable y fracasado. No estamos partidos en dos: los que buscan el progreso y la modernidad; y quienes se anclaron al pasado. Tampoco somos esa idealización hecha para el mercadeo internacional de cataratas, bosques y lapas. De hecho este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. (Ni siquiera el titular)
Estamos llenos de contradicciones, inconsistencias y, muy probablemente, a punto de dar un salto al vacío después de años de convencernos que no valemos. Hemos idealizado un tipo de éxito empresarial y hemos abrazado la lástima como forma de solidaridad; creando un pozo negro meritocrático en el medio. Y sí, está mal.
Nuestro modelo económico claramente se agotó y necesita repensarse. La pandemia era el momento para hacerlo, pero los influencers del todo mal no lo permitieron; porque finalmente, en medio de esta porquería, hay intereses que cuidar.
Si bien es cierto no somos la última Coca Cola del desierto, bien vale la pena comprender que la pandemia no nos llevó en banda porque algo bueno tenemos.
Pensar en un modelo de país inclusivo demanda calma y no reacciones viscerales.
Por eso es imperativo involucrarnos, educarnos políticamente y aprender a escoger representantes políticos inteligentes, con bagaje intelectual; y no gente improvisada “a la que le toca” por consenso, turno, familia o suerte.
Entendamos que hay actores políticos y económicos que lucran de esta parálisis y su profundización a través de soluciones “modernas”.
Aceptemos que somos mejores que como nos retratan y merecemos más que lo que nos proponen como solución. Merecemos una política transformadora, medios que nutran la discusión y un nivel más alto en el intercambio de ideas. Esa es la única vía sana para transformarnos en una mejor versión de nosotras y nosotros mismos.
Entradas recientes en el blog